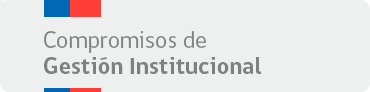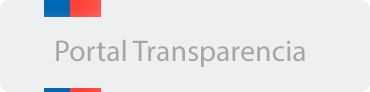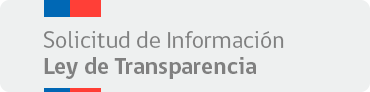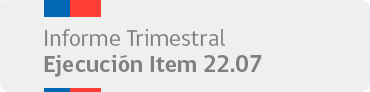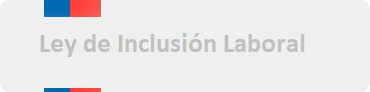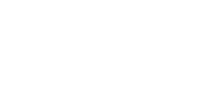¿qué estás buscando?

FNE publica Informe Preliminar de Estudio de Mercado sobre la Educación Superior, identifica tres limitantes a la competencia y formula nueve recomendaciones para enfrentarlas
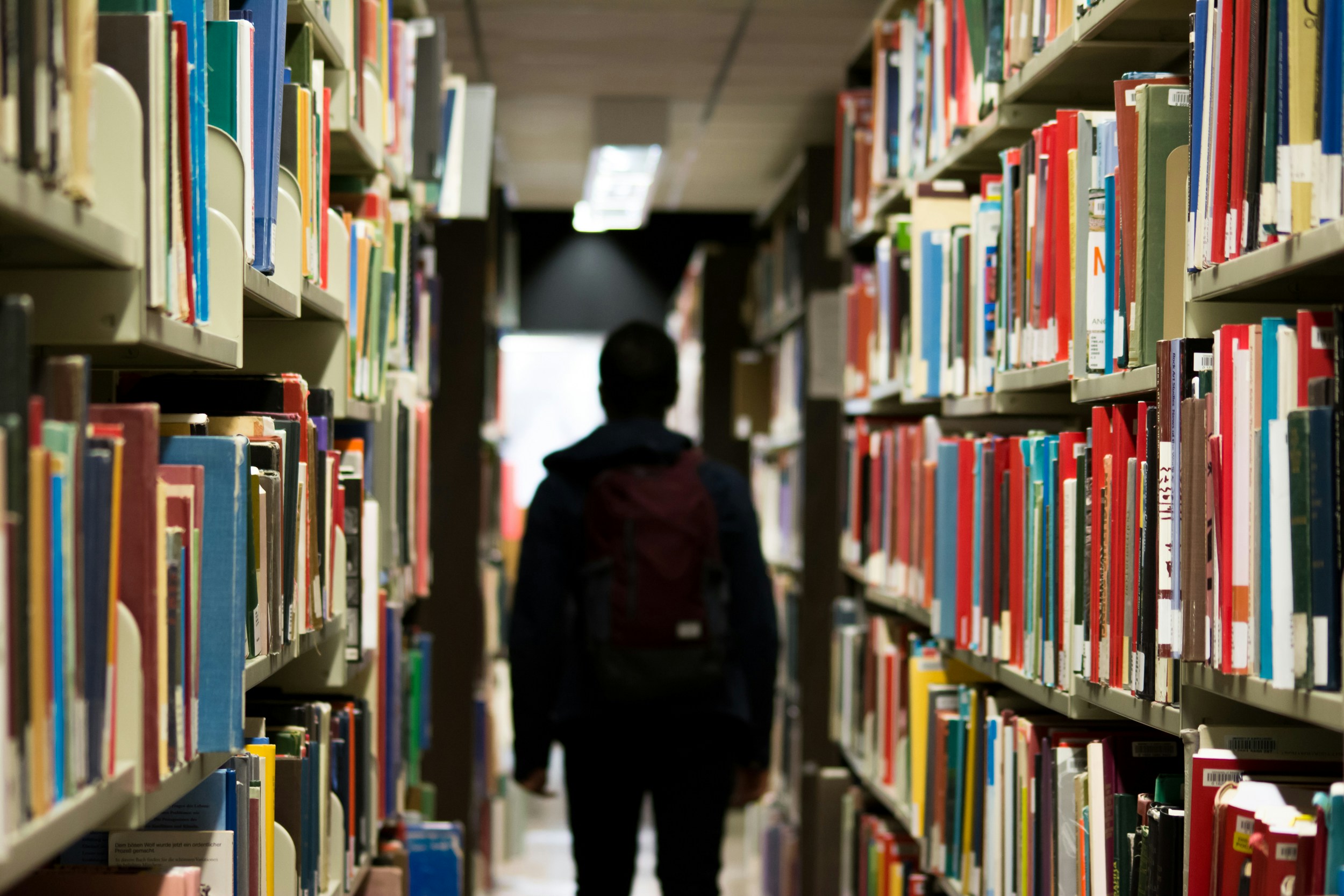
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) dio a conocer el informe preliminar de su noveno Estudio de Mercado, que abarcó la educación superior de pregrado en el período 2007-2023, considerando a los 126 universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que componen este sector.
En su informe, la Fiscalía detectó tres principales limitantes para la libre competencia: problemas asociados a la toma de decisiones por parte de los estudiantes, fallas en la divulgación de información sobre variables competitivas relevantes para los postulantes y barreras regulatorias que dificultan injustificadamente el proceso competitivo.
Estos factores provocan que la elección que realizan las personas al ingresar a la educación superior no siempre aumente sus posibilidades de encontrar empleo, ni se traduzca necesariamente en una remuneración que sea superior a la que hubieran alcanzado en caso de no haber cursado una carrera.
En el estudio, la FNE constató que 35% de las carreras de educación superior que hoy se ofrecen tiene un retorno económico negativo y que el porcentaje de personas que ingresa a este segmento de carreras ha tendido a aumentar, alcanzando cerca de 40% en 2023.
“Los datos que estamos dando a conocer confirman que la decisión de abordar el mercado de la Educación Superior fue acertada, porque hoy estamos presentando recomendaciones concretas para los problemas que detectamos en este sector que es tan sensible para el desarrollo competitivo del país”, afirmó el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg.
La FNE observó también que los estudios superiores y las ocupaciones laborales se encuentran desalineados, ya que 2 de cada 5 personas declaran que su trabajo se relaciona parcialmente o poco o nada con sus estudios y 1 de cada 2 personas indica estar sobrecalificada.
El diagnóstico reveló, además, que existen importantes diferencias en la calidad de la educación que entregan las instituciones, tanto entre los subsistemas universitario y técnico profesional como al interior de éstos. En particular, se constató que las instituciones que más cobran en relación con sus costos no son las que entregan los mejores servicios educacionales.
“En este estudio identificamos tres frentes de avance para impulsar una mayor competencia entre las instituciones de educación superior en beneficio de los estudiantes, y de las familias y el Estado que financian los estudios”, explicó el Fiscal Nacional Económico.
En el caso de los problemas asociados a la toma de decisiones por parte de los estudiantes, la FNE constató que sus prioridades cambian con el tiempo, ya que al elegir una carrera predominan motivaciones vocacionales, pero cuando ingresan al mercado laboral los beneficios económicos adquieren mayor relevancia.
Además, el estudio confirmó que, pese a las complejidades que involucra optar por una carrera, esta decisión se prepara poco, haciendo un uso limitado de las herramientas informativas disponibles y que estos problemas al tomar la decisión afectan a algunos segmentos de la población más que a otros.
Así, por ejemplo, se constató que las mujeres tienden a escoger carreras con retornos económicos menores que los hombres. Según muestra el estudio, para estos últimos, el retorno promedio de las carreras es un 8,5% superior que el de las mujeres, lo que quiere decir que, si cada carrera tuviese igual número de mujeres y hombres, la diferencia en los retornos obtenidos por cada grupo sería también de un 8,5%.
Sin embargo, cuando se pondera el retorno por el número de estudiantes hombres y mujeres que efectivamente se matricula en cada carrera en primer año, las diferencias aumentan drásticamente. Siguiendo ese enfoque, el retorno promedio de las carreras que estudian los hombres resulta aproximadamente 4,5 veces mayor que el de las mujeres.
Este contraste evidencia que los hombres tienden a concentrarse en programas con mayores retornos económicos estimados, mientras que las mujeres se agrupan en carreras con retornos menores. Así, las diferencias entre las elecciones que realizan hombres y mujeres cuando definen sus carreras podrían explicar en parte las brechas salariales observadas entre géneros en el mercado laboral.
Al problema descrito, se suma que los datos que divulgan las instituciones sobre los programas que ofrecen no responden a las necesidades de información de los postulantes y, además, no entregan los elementos necesarios para tomar una decisión con un adecuado sustento económico.
Tanto estos problemas como los asociados a las decisiones de los estudiantes impactan negativamente en el funcionamiento competitivo del sector, pues se traducen en que las instituciones de educación superior no cuentan con incentivos suficientes para competir en las dimensiones económicas que son relevantes para las personas, sobre todo en aquellas que son determinantes para su inserción en el mercado laboral.
En el caso de las barreras regulatorias, la FNE identificó espacios de mejora a nivel de la normativa que rige la administración y gestión de las universidades estatales, debido a que éstas están sujetas a algunas inflexibilidades operativas que pueden perjudicar su desempeño en un contexto de competencia.
Constató también que es posible mejorar la asignación del componente mayoritario del Aporte Fiscal Directo (AFD), que se distribuye en base a criterios puramente históricos, así como perfeccionar la regulación en materia de títulos y grados.
Respecto de este último punto, la FNE detectó que las instituciones ofrecen actualmente más de 5 mil programas, los que, pese a sus diferentes nombres, muchas veces son similares en cuanto a contenidos y habilidades que entregan a los estudiantes, dificultando innecesariamente la elección de una carrera.
Recomendaciones
Ante estos hallazgos, la FNE presentó nueve recomendaciones, que apuntan tanto a lograr mejoras en indicadores subjetivos -como el nivel de satisfacción de los estudiantes con la elección realizada- como a obtener importantes beneficios y ahorros para las familias y el Estado. El objetivo de estas propuestas es aportar a resolver los problemas detectados en la toma de decisiones de los estudiantes, la insuficiente información divulgada por las instituciones y las barreras regulatorias.
“Estamos haciendo recomendaciones para este sector porque hay evidencia clara sobre el impacto que puede tener la educación superior en el desarrollo de las personas si es que la elección de la carrera está bien enfocada. Este es un tema de política pública de primer orden que permitirá impulsar la movilidad social”, agregó Grunberg.
En el estudio se estima que, si estas recomendaciones lograran reducir en 10% la deserción de estudiantes de pregrado, y en igual proporción la cantidad de alumnos que escogen carreras con retorno negativo, los beneficios para las familias y el Estado, traídos a valor presente, ascenderían a US$ 852 millones por año, lo que representa un 13% de los ingresos anuales de todo el sistema.
Respecto a los problemas en la toma de decisiones, la FNE propone:
- Reforzar la orientación vocacional, idealmente durante toda la enseñanza media.
- Capacitar a docentes en el uso de herramientas informativas.
- Crear un sistema de información personalizado que considere un test vocacional y recomendaciones basadas en datos de empleabilidad, ingresos, aranceles, duración de las carreras y tasas de deserción, entre otros atributos.
En cuanto a las fallas en la divulgación de información, las recomendaciones son:
- Implementar, sobre la base de las plataformas existentes (como Mifuturo.cl), una plataforma digital centralizada, que permita comparar programas de manera intuitiva y ágil a partir de los atributos relevantes para los estudiantes.
- Establecer un hito informativo obligatorio previo a la postulación.
- Mejorar la transparencia en variables fundamentales, como los niveles de satisfacción luego del egreso, incluir la satisfacción estudiantil en los criterios de acreditación y calcular el valor económico agregado de cada programa.
En relación con las barreras regulatorias, que restringen la competencia, la FNE propone:
- Perfeccionar y profundizar el régimen de tratamiento de derecho público diferenciado para universidades estatales.
- Perfeccionar el AFD reemplazando el criterio de asignación histórico que aplica al 95% de los fondos por mecanismos de asignación basados en indicadores objetivos de distribución.
- Actualizar las definiciones legales en cuanto al sistema de títulos y grados, implementar un suplemento al diploma para facilitar la convalidación, revisar requisitos legales vinculados a la duración de los programas y facilitar la movilidad estudiantil.
Para realizar este estudio, la FNE sostuvo reuniones con representantes de 70 instituciones de educación superior y órganos del Estado, envió oficios solicitando información a 48 instituciones y encuestó a más de 21 mil personas matriculadas entre 2014 y 2023.
Además, tuvo la colaboración del Ministerio de Educación en distintos niveles, de la Subsecretaría de Educación Superior, de la Superintendencia de Educación Superior, de la Comisión Nacional de Acreditación, de la Superintendencia de Pensiones, Servicio Civil y del Registro Civil, entre otras entidades públicas.
La FNE también contó con la asesoría externa de las economistas expertas en educación Paola Bordón (Universidad de Chile), Andrea Repetto (Universidad Católica) y Elena Arias (Banco Interamericano de Desarrollo). Además, el Laboratorio de Encuestas y Análisis Social de la Universidad Adolfo Ibáñez asesoró en la confección de la encuesta aplicada a estudiantes y exestudiantes.
El mercado
El sector de la educación superior en Chile totalizó ingresos cercanos a US$ 6.800 millones en 2023. En 2024 se encontraban vigentes y presentaron matrícula 126 instituciones, de las cuales 55 correspondía a universidades, 31 a institutos profesionales y 40 a centros de formación técnica. Ese mismo año se matricularon más de 1.277.000 personas en estas instituciones a nivel de pregrado, de las cuales la mayoría, equivalente al 55% (unas 706.000 personas), lo hizo en universidades. Le siguen los institutos profesionales, con 33% (cerca de 426.000), y los centros de formación técnica, con 12% del total (aproximadamente 145.000 estudiantes).
Actualmente estas instituciones ofrecen en total más de 5 mil programas de pregrado y se registra un arancel promedio cercano a los $ 4,2 millones anuales en el caso de las universidades y de $ 2,4 millones en los institutos profesionales y centros de formación técnica.
Este informe preliminar será sometido a consulta pública hasta el viernes 12 de diciembre de 2025. Los interesados pueden enviar sus comentarios a la casilla estudiosdemercado@fne.gob.cl.
Al término de ese proceso, la FNE publicará el informe final y enviará sus recomendaciones definitivas al Poder Ejecutivo para que se evalúe su implementación.
Este es el noveno Estudio de Mercado que realiza la FNE, después de los de Rentas Vitalicias, Notarios, Textos Escolares, Medicamentos, Compras Públicas, Gas, Funerarias y Hospedaje, que se encuentran finalizados y que han sido insumos relevantes para modificaciones regulatorias y discusiones legislativas. Actualmente también está en desarrollo el décimo estudio sobre Comercio Electrónico.
Ver Resumen Ejecutivo de Informe Preliminar de Estudio de Mercado sobre la Educación Superior.
Ver Informe Preliminar de Estudio de Mercado sobre la Educación Superior.
Ver Anexos del Informe Preliminar de Estudio de Mercado sobre la Educación Superior.
Ver Minuta de Lanzamiento de Estudio de Mercado sobre la Educación Superior.